 |
| El mito de Amalivaca, por César Rengifo. Mosaico instalado en el Centro Simón Bolívar. Caracas Foto de Brisa del Mar |
Seguiremos la narración del mito de Amalivaca según Kuai-Mare. Mitos aborígenes de Venezuela (Monte Ávila Editores Latinoamericana, Caracas, 1993), de María Manuela de Cora:
Cerca de la sierra encaramada, a orillas del Cuchivero, habitaron los tamanacos, que se alimentaban de frutos silvestres y pescados que cogían en las quebradas de la sabana o entre las aguas del Orinoco.
Al Orinoco llegaban el Suapure, el Caura, el Cuchivero y otros muchos ríos, entregándole sus corrientes y aumentando así su poderoso caudal, que se encrespaba unas veces en torbellinos de espuma, deslizándose otras sobre la tierra suavemente, como una enorme culebra.
 |
| Habitaciones arborícolas en áreas anegadizass del Orinoco. Grabado del siglo XIX Tomado de www.laboratoriodeurbanismo.blogspot.com |
En cierta ocasión el gran río comenzó a rugir como si de su fondo estallasen los truenos y rayos de una tormenta. Elevó después sus aguas, se desbordó de su cauce y saltó a borbollones por encima de las matas y de los árboles, sobre las rocas y los cerros, anegando las chozas de las gentes y dejando cubierta toda la superficie de la tierra.
Los tamanacos quedaron ahogados por aquella gran inundación y sólo lograron salvarse un hombre y una mujer que se refugiaron en la altísima roca Tepu-mereme, sobre la gran cordillera que se levanta frente al río.
Desde allí pudo ver la pareja cómo las aguas habían cambiado el aspecto del mundo y cómo en lugar de los valles, de las palmeras y de ceibas, flotaban restos de troncos desgajados, rocas desprendidas, fango y rotos bejucos entre las aguas enfurecidas del gran río, que todo lo había destruido y transformado
Llenos de temor, los ojos del hombre y de la mujer sólo alcanzaban a ver el agua que se batía contra la montaña, con un desconocido estrépito nunca hasta entonces escuchado por las gentes.
Pero cuando ya pensaban morir sobre la roca, vieron de pronto una extraña canoa que avanzaba por encima del oleaje, manejada por un hombre alto y fuerte, de agudos ojos brillantes por la luz.
 |
| Mapa del curso superior del Orinoco, según Georges Roux, para la primera edición de El soberbio Orinoco de Julio Verne. |
Era Amalivaca, padre de las gentes que nacerían después, el cual traía con él en la canoa a su hermano Vochi y a sus dos hijas.
Cuando Amalivaca llego a la Encaramada, pintó sobre la roca Tepu-mereme las figuras de la luna y el sol, atracó luego en una gran caverna abierta en la montaña, y comenzó a rehacer el mundo ayudado por su hermano Vochi, y a arreglar las aguas del río para que volviera de nuevo a su cauce.
Y Amalivaca pensó:
-Si las aguas fuesen hacia arriba y hacia abajo, las gentes no tendrían que cansarse tanto navegando contra corriente y podrían subir y bajar con facilidad.
A Vochi le pareció bien esta idea, y los dos se pusieron a trabajar con toda su fuerza, mayor que la de ningún ser humano, para conseguir su propósito; pero aunque lo intentaron durante mucho tiempo, no pudieron lograrlo, y entonces hicieron que las corrientes bajasen de la montaña hacia el mar y que el viento soplase del mar a la montaña, para que no fueran tan difícil a los hombres remontar el Orinoco.
Después, Amalivaca tocó su tambor, que era una enorme piedra que sobresalía en las llanuras de Maita, y dijo a la pareja:
-He venido de un lugar que está más allá de la otra orill del río y quiero que repobléis de nuevo la tierra.
 |
| Frutos de moriche (Mauritia flexuosa) |
-¿Cómo haremos para ser pronto tantas gentes como habíamos antes de la inundación? -le preguntaron ellos.
-Coged los frutos de la palmera moriche y arrojadlos hacia atrás por encima de vuestras cabezas -les contestó Amalivaca.
El hombre y la mujer buscaron la palmera de la vida, que otra vez alzaba sobre la tierra seca su tronco floreciente, le arrancaron los frutos y los arrojaron a su espalda, como se lo había dicho Amalivaca.
Y de cada semilla, en cuanto caía al suelo, se iba formando un hombre y una mujer tamanacos, que fueron los padres de las nuevas generaciones.
Las hijas de Amalivaca, acostumbradas a viajar con su padre por los ríos y caminos de la tierra, andaban siempre por la montaña y el bosque, cortando orquídeas para adornarse el cabello; pero Amalivaca quiso que ellas fundasen una raza de hombres y, quebrándoles las piernas para que no pudieran seguir corriendo de un lado a otro, las unió a los varones nacidos de las semillas del moriche, para que fuesen origen de las gentes.
Después de aquello, el padre y salvador de los tamanacos, el gran Amalivaca, de ojos brillantes como la luz y fuerzas más poderosas que las del gran río, se embarcó de nuevo en su curiara, remontó la corriente del Orinoco y se marchó más allá de la otra orilla, hacia lugares desconocidos, de los que nunca volvió.
Palma moriche en los llanos del Orinoco. Foto de la SVCN
Y sus descendientes se extendieron por la tierra y aprendieron a construir churuatas para defenderse de las lluvias; desbrozaron los bosques para plantar sus conucos y sembraron en ellos yuca y maíz; tejieron cestos y chinchorros con las fibras de las palmeras, y formaron azadas y palos, totumas, taparas, vasijas para cocinar sus alimentos y arcos y flechas para derribar a los venados y a los manatíes.
Arrancaron el brillante plumaje de los arrendajos y de los papagayos para adornar sus cabezas, y formaron con los huesos y las pieles de los animales flautas y tambores para acompañar los movimientos rítmicos de sus danzas sagradas.
Y los más valientes de entre sus hombres fueron nombrados caciques por la tribu, y llevaron a las gentes a la victoria en las luchas contra las tribus vecinas...Hasta aquí dejo el texto de la señora María Manuela de Cora. Le faltan algunos detalles que, de niño, conocí en la escuela y le agrega otros que no corresponden al mito y muestran errores geográficos e históricos. En Wikipedia aparece un artículo que incorpora el texto de Luis A. Paul y otros que lo complementa. Se puede leer ingresando por aquí.
No es de extrañar que los tamanacos remontaran su origen a la semilla de la palma moriche. Es esa una planta que se puede considerar "el árbol de la vida". Ofrece su madera, fibras, frutos y hasta sus parásitos al hombre para su cobijo y alimentación.

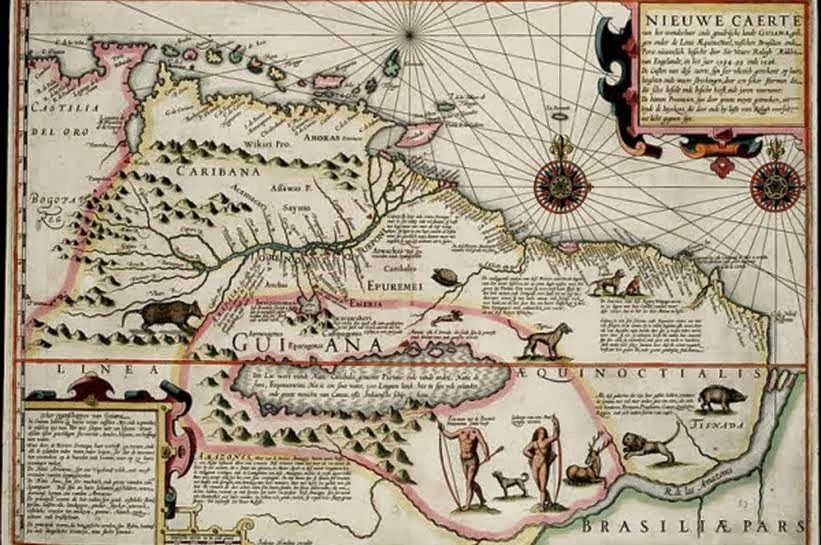



.jpg)


























